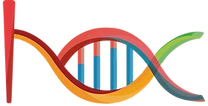Esta reflexión continúa y expande la columna publicada en IFM Noticias: El Plan A no espera
De dónde nace esta columna
No surgió de una historia aislada. Nació de dieciséis años de conversaciones con estudiantes, ejecutivos y emprendedores que, tarde o temprano, terminan diciéndome lo mismo con palabras distintas:
- “Creo que ya se me pasó el tiempo.”
- “Necesito que alguien me empuje a ir por mi Plan A.”
En mis aulas de pregrado y posgrado juego con ese espejo. Les digo que el Plan A es la tesis de la maestría. Ellos creen que hablo de un requisito académico. Descubren, al final, que no era un trámite: era un detonante. Porque los Planes B, C o D no son alternativas estratégicas, sino coartadas para no enfrentar la incomodidad de ir a fondo por lo que realmente importa.
Este blog ya lo he usado antes como bitácora de lo que no cupo. Lo hice en De lectores a creyentes cuando cuestioné la lectura pasiva que anestesia, y en Lo que no se desliza cuando defendí la incomodidad intelectual como músculo democrático. Hoy esa misma incomodidad aparece bajo otra máscara: el miedo a vivir el Plan A.
Los seis miedos del Plan A
La mirada ajena
El miedo no es al fracaso: es al rumor. Renunciar a un cargo rimbombante o a una empresa grande se siente como traición al prestigio. Es el terror a perder el reconocimiento que sostiene la fachada. Erving Goffman (1959) lo explicó: vivimos en escena, interpretando papeles. Pierre Bourdieu (2012) lo reforzó: nuestras elecciones rara vez son autónomas; buscan capital simbólico, es decir, validación social. Por eso el qué dirán pesa más que la coherencia.
La comodidad traicionada
El confort no es descanso, es cárcel con aire acondicionado. Richard Sennett (1998) mostró cómo la aparente estabilidad laboral erosiona el carácter. Zygmunt Bauman (2000) lo advirtió: la obsesión por seguridad inmoviliza y convierte la vida en rutina líquida que parece estable, pero disuelve cualquier horizonte. El miedo aquí no es al riesgo: es a admitir que lo estable ya corroe el sentido.
La disciplina propia
La pereza es solo la superficie. Lo que paraliza es otro miedo: el de cargar con nuestro propio tiempo. Mientras una empresa impone horario, podemos culpar a la agenda. El Plan A exige diseñar prioridades, sostener la disciplina y asumir el fracaso como propio. Albert Bandura (1997) lo llamó autoeficacia: la convicción de que uno puede manejar sus actos. Barry Schwartz (2004) complementó: Demasiadas elecciones generan ansiedad y parálisis. No es falta de energía, es aversión a la auto-responsabilidad.
El abismo de la incertidumbre
Preferimos certezas mediocres a saltos inciertos. Albert Hirschman (1970) describió el dilema: muchos se quedan en organizaciones en las que ya no creen, porque el exit —salir— exige atravesar un vacío. Kahneman y Tversky (1979) lo demostraron con la Prospect Theory: la aversión a la pérdida es más fuerte que el deseo de ganar. El miedo aquí no es a lo desconocido, sino al vértigo de perder un guion, incluso si ese guion ya no sirve.
El silencio en compañía
Estar rodeados no es estar acompañados. Sherry Turkle (2011) lo llamó “alone together”: hiperconectados pero emocionalmente solos. Robert Putnam (2000) lo documentó en Bowling Alone: el capital social se erosiona, y quedamos rodeados de multitudes que aplauden lo seguro, no de voces que incomoden hacia lo esencial. El miedo real no es a la soledad física: es a descubrir que nadie alrededor sostiene nuestros sueños.
El olvido de sí
El más corrosivo: aceptar rutinas que nos convierten en zombis funcionales. Amartya Sen (1999) lo definió con claridad: desarrollo es libertad, y vivir sin Plan A es renunciar a esa libertad sin saberlo. Hannah Arendt (1998) advirtió que la vida activa puede degenerar en mera repetición mecánica. Byung-Chul Han (2010) señaló la trampa: la autoexplotación moderna nos cansa tanto que olvidamos que alguna vez quisimos otra cosa.
Lo que no cupo en la columna
El Plan A no es un eslogan de autoayuda ni un cliché motivacional. Es una decisión existencial. Richard Sennett (1998) mostró cómo la estabilidad sin propósito destruye identidad. Viktor Frankl (1992) lo gritó desde los campos de concentración: lo que sostiene no es el trabajo, es el sentido. Herminia Ibarra (2003) lo probó: la identidad profesional no se piensa, se actúa.
Lo que tampoco cupo es que el “mientras tanto” es la nueva necropolítica: la forma más elegante de posponer hasta que se acaba el tiempo. Achille Mbembe (2003) describió la necropolítica como el poder de reducir vidas a mera supervivencia o espera sin horizonte. Aplicado al plano personal, significa esto: dejar que la vida se degrade en espera infinita es una forma de muerte lenta.
Esto conecta con lo que escribí en Integrar teoría, práctica y evidencia: El criterio no se improvisa, se entrena. Y entrenarlo exige incomodidad, no posposición.
Preguntas abiertas
¿Qué tanto de tu estabilidad es coherencia… y qué tanto es miedo disfrazado?
¿Cuánto de tu rutina es disciplina… y cuánto es renuncia a ti mismo?
¿Qué tan dispuesto estás a enfrentar la incomodidad de la libertad?
¿Qué precio estás pagando por seguir sosteniendo un “mientras tanto” eterno?
Lo que está en juego
El Plan A no espera. Y postergarlo no es prudencia: es miedo con nombre propio. La decisión no es entre arriesgar o no arriesgar. La decisión es entre vivir con propósito o vegetar en diferido. Por eso, este texto también dialoga con lo que planteé en El propósito organizacional. Porque lo que sostiene a una organización —como a una vida— no son los planes de contingencia eternos, sino la capacidad de habitar un propósito y sostenerlo en coherencia.